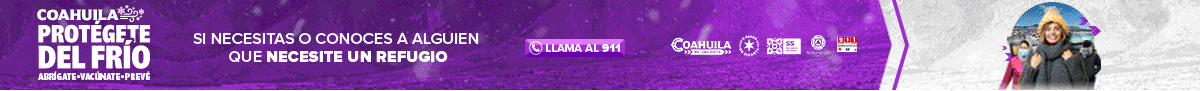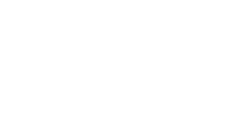Duermevela

La trampa de la resilencia
Cyntia Moncada
Una mujer recoge los restos de su vida con manos temblorosas. A su alrededor, los escombros de una casa que no se cayó por un terremoto, sino por años de abandono, de golpes que no siempre dejaron marcas visibles. Alguien se acerca y, con la mejor de las intenciones, le dice: “Qué admirable tu resiliencia”. La mujer sonríe, por costumbre. Pero por dentro, algo se desploma otra vez.
En los últimos años, la palabra “resiliencia” se ha vuelto omnipresente. Se pronuncia como consuelo, como elogio, como una forma rápida de nombrar la capacidad de quienes sobreviven a lo que nadie debería vivir: violencia, pérdidas, exilios, abandono. Se la adorna con cintas brillantes, como si bastara con resistir para que todo estuviera bien. Como si resistir fuera una elección libre y no, muchas veces, la única posibilidad.
En el caso de las mujeres, la exigencia es doble. No basta con soportar: hay que hacerlo en silencio, sin amargura, con una sonrisa que no incomode. Hay que demostrar fortaleza, pero no demasiada; fragilidad, pero no al punto de pedir ayuda. A quienes son víctimas de violencia, discriminación o explotación, se les exige que transformen la herida en algo útil, bello o inspirador. Como si el dolor de las mujeres debiera justificarse, embellecerse, volverse ejemplo.
Pero muchas veces, debajo de esa aparente fortaleza, hay un cansancio brutal. Un cansancio que no puede nombrarse sin culpa. Un “no puedo más” repetido en voz baja, en grupos de mujeres. Un “sigo solo por mis hijos”, dicho como un acto de amor, pero también como una confesión de la falta de redes, de la soledad estructural en la que tantas viven la maternidad. No es resiliencia lo que falta: es descanso, es apoyo, es justicia.
La resiliencia, cuando se convierte en mandato, también se vuelve trampa. Se celebra la capacidad de adaptarse, de rearmarse, de seguir adelante, mientras se normalizan las condiciones que hacen necesaria esa resiliencia. Se aplaude la capacidad de sanar, pero se evita mirar la herida. Y como escribió Adrienne Rich: “Lo que se niega no puede ser curado”. No basta con admirar a las que se levantan. No basta con ponerles medallas invisibles por no haberse roto del todo.
La verdadera pregunta que deberíamos hacernos es otra: ¿qué estamos haciendo para que no tengan que levantarse más? ¿Qué estamos haciendo para que no caigan? ¿Qué estamos haciendo para no dejarlas solas cada vez que dicen “ya no puedo más”?
Quizá sea hora de dejar de exigir resiliencia. De dejar de romantizarla. De reconocer que las mujeres no vinieron al mundo a resistir. Vinieron, como cualquiera, a vivir.
A vivir con dignidad, con alegría, con la libertad de no tener que ser fuertes todo el tiempo.